|
|
Laureano J. Benítez Grande-Caballero EDITORIAL DESCLÉE DE BROUWER, 2006 3ª edición (para pedidos de la obra: pulse aquí) (Otras obras del autor en http://www.laureanobenitez.com
ÍNDICE DE LA PÁGINA
Índice Introducción 1.- El camino de
Damasco (la conversión)
2.- Llama de amor
viva ( la oración)
3.- Las dos coronas
(la abnegación del yo)
4.- El reino de la
caridad fraterna
5.- La vida oculta de
Nazaret (la santidad en la vida diaria)
6.- El monte de los
santos (la Cruz)
Epílogo Bibliografía
Resumen de la obra
"Orar con la vida de los santos" es una antología de hechos protagonizados por los santos, en los cuales se ponen de manifiesto los valores, principios y actitudes que tuvieron en su vida aquellos personajes que la tradición cristiana ha considerado santos. El objetivo de esta antología es demostrar que es posible vivir la santidad en la vida diaria, en medio de nuestras ocupaciones, a pesar de nuestras limitaciones y de las dificultades que implica el compromiso por ser santos. Por ello, en esta obra no figuran aquellos actos considerados "milagrosos", ya que estos hechos pertenecen a una dimensión especial que escapa de la cotidianeidad, y que sobrepasa el marco normal de la vida cristiana. El libro es eminentemente práctico, en el sentido de que su núcleo central es exponer actos de la vida diaria de los santos, tal y como ocurrieron, engarzándolos entre sí mediante unas breves y sencillas reflexiones que pueden ayudar a situarlos en el contexto de nuestra vida diaria. No es, por tanto, una obra teórica, que contenga una teología elaborada, ya que su pretensión última es servir como material de reflexión para impulsar nuestra vida por el camino de la santidad, y, asimismo, proporcionar hechos con "mensaje" que pueden animar nuestra vida de oración. Este conjunto de hechos está estructurado en seis capítulos, en cada uno de los cuales se recogen aquellos que se refieren al mismo ámbito de la vida de fe, desde el punto de partida de la conversión --arranque del camino de la santidad--, hasta el punto de llegada del sacrificio --la Cruz--, meta final de la vida de muchos santos. El itinerario propuesto refleja las diversas etapas que atravesaron en su camino de santidad aquellos gigantes de la espiritualidad que la tradición y el magisterio de la iglesia consideraron santos, configurando así lo que podría ser un "retrato robot" de un santo: el primer paso es la conversión, considerada como un "flechazo" que lleva al alma a enamorarse apasionadamente de Cristo; después, la oración, que lleva al santo a amar a Dios en la intimidad de su corazón; en tercer lugar, la abnegación, la mortificación y el renunciamiento, que hace abrazar al santo una vida de pobreza y austeridad; despojado de todo apego, el santo practica la caridad con sus semejantes; durante todo este periplo vital, el santo practica las virtudes en su vida diaria, en sus tres ámbitos fundamentales: familia, trabajo, relaciones con sus semejantes; finalmente, el camino de la santidad llevará al santo al Gólgota, al monte de la Cruz, donde consumará su sacrificio por amor, su entrega radical por la salvación de sus hermanos.
Introducción «Muchos
creyentes se sienten atormentados, porque los hechos de la Salvación o nunca
les han impresionado, o ya no les impresionan tanto como debieran, pues ya no
conservan para sus vidas la fuerza formativa de otros tiempos. La lectura de la
vida de los santos les hace volver a la realidad y ver que donde la fe es en
verdad vivida, allí la doctrina de la fe y las grandes obras de Dios
constituyen el núcleo de la vida. Cuando un alma santa acepta así las verdades
de la fe, éstas se le convierten en la ciencia de los santos».
(Edith Stein, santa Teresa Benedicta de la Cruz) «Nada
hay tan útil para aleccionar al pueblo de Dios como el ejemplo de los santos,
porque, si bien es cierto que la elocuencia es muy importante para exhortar y en
ocasiones es eficaz para persuadir, no lo es menos que los ejemplos son más
poderosos que las palabras, y que una buena obra enseña más que un discurso».
(san Agustín) Dios
ha llamado a todos los hombres a ser santos: «Sean
santos... porque Yo, el Señor, soy santo» (Lev. 19,2; Mt. 5, 48). Ser
santo es participar de la santidad de Dios. Cristo vino al mundo para mostrarnos
esa santidad divina, y el camino para alcanzarla. Edith Stein Para
san Pablo, la santidad es la plena madurez del hombre, es el hombre plenamente
realizado. Pero esta santidad es algo
que tenemos que conseguir aquí, en la tierra, en la vida presente, aunque sólo
adquiera su perfección en la eternidad del cielo. «Dios tiene un final destinado para la humanidad: la santidad. Su meta exclusiva es la producción de santos». (Oswald Chambers)
Si
Cristo es el único modelo de santidad, y los santos le imitaron, de aquí se
deduce que ellos son también modelos, pues nos enseñan que es posible vivir el
Evangelio, evitando así adaptarlo a nuestra comodidad y a las desviaciones de
la cultura. Podríamos decir que, así como Jesús afirmaba que «quien me ve a
Mí ve al Padre que me envió» (Jn.12, 45), quien ve a los santos ve también
al Cristo que vive en ellos. «Si
Jesucristo resucitado está vivo, debe habitar en alguna parte y se debe poder
encontrar su dirección, para encontrarle y tomar contacto con Él, si no
afirmar la resurrección de Jesús significaría una entelequia. Ciertamente,
hay lugares privilegiados donde se le puede encontrar, estoy pensando en
particular en la Eucaristía y en el Evangelio: pero me pregunto si daría
enseguida estas dos direcciones a uno que me preguntase y me confesarse su deseo
de “ver” a Cristo. Creo que si Jesús está vivo hoy, se le puede
encontrar en ciertos hombres a los que se llama santos, que pueden decir, como
San Pablo: «No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gal. 2,2). Es a
esos hombres a quienes hay que encontrar primero, verlos vivir y, después, leer
el Evangelio para darse cuenta de cómo funciona un santo, es decir, un hombre
que vive a Cristo resucitado». (Jean Lafrance, Mi vocación es el amor, p. 8) El
santo imita a Cristo practicando la virtud en grado heroico. Esta virtud heroica
es el criterio que determina la santidad a los ojos de la Iglesia, aunque para
su formalización canónica haga falta la constancia de los milagros. Sin
embargo, el calificativo de heroica no quiere decir que esta virtud esté
destinada a ser practicada solamente por unos pocos superdotados. «Virtud
heroica no quiere decir que el santo sea una especie de “gimnasta” de la
santidad, que realiza unos ejercicios inasequibles para las personas normales.
Quiere decir, por el contrario, que en la vida de un hombre se revela la
presencia de Dios, y queda más patente todo lo que el hombre no es capaz de
hacer por sí mismo. Quizá, en el fondo, se trate de una cuestión terminológica,
porque el adjetivo “heroico” ha sido con frecuencia mal interpretado: virtud
heroica no significa exactamente que uno hace cosas grandes por sí mismo, sino
que en su vida aparecen realidades que no ha hecho él, porque él sólo ha
estado disponible para dejar que Dios actuara. Con otras palabras, ser santo no
es otra cosa que hablar con Dios como un amigo habla con el amigo. Esto es la
santidad. Quien
tiene esta vinculación con Dios, quien mantiene un coloquio ininterrumpido con
Él, puede atreverse a responder a nuevos desafíos, y no tiene miedo; porque
quien está en las manos de Dios, cae siempre en las manos de Dios. Es así como
desaparece el miedo y nace la valentía de responder a los retos del mundo de
hoy». (Cardenal Joseph
Ratzinger ¾S.S Benedicto XVI¾,
L'Osservatore Romano, 6 de octubre de
2002)
«La
santidad no consiste en esta o aquella práctica, sino que consiste en una
disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños entre los brazos de
Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiados hasta la audacia en su bondad
de Padre. Siempre
he deseado ser santa, pero, cuantas veces me he comparado con los santos,
siempre he comprobado que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre
una montaña cuya cima se pierde en los cielos y el oscuro grano de arena que a
su paso pisan los caminantes. Pero, en vez de desanimarme, me he dicho mi misma: Dios no podría inspirar deseos irrealizables; por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Acrecerme es imposible; he de soportarme a mi misma tal y como soy, con todas mis imperfecciones». Estas palabras dejan entrever asimismo
que el camino de la santidad, aunque requiera heroísmo, está abierto para
todos nosotros, no sólo como invitación, sino como exigencia, y es un error
pensar que sólo incumbe a las personas consagradas, que es una “cosa de curas
y monjas”. Desde el concilio Vaticano II se advierte una corriente dentro de
la Iglesia que busca reconocer y alentar la santidad de los laicos. Hilarie
Belloc escribió: «Los hombres y mujeres conversos son, quizás, el actor
principal del creciente vigor de la Iglesia Católica en nuestro tiempo».
«Tienes
obligación de santificarte. Tú también. ¿Quién piensa que ésta es labor
exclusiva de sacerdotes y religiosos? A todos, sin excepción, dijo el Señor:
“Sed perfectos, como mi Padre
Celestial es perfecto”. Todo hombre y toda mujer está llamado a amar a Dios
con todo su corazón y con toda su mente y con toda su alma, y a amar a su prójimo
como a sí mismo, no como una simple posibilidad teórica, sino como una
realidad práctica. Dios llama a todos los bautizados a la plenitud de la
santidad».
(san José María Escrivá de Balaguer) Santiago Martín, en su obra Los
santos protectores, abunda en la misma idea: «Con
frecuencia, antes y ahora, hay gente que identifica la santidad con la
extravagancia. Es como si el modelo de santidad para el cristiano fueran esos
faquires indios que duermen sobre clavos, tragan sables y escupen fuego. Es
cierto que en nuestro santoral hay hombres extraordinarios ¾como San Pedro de Alcántara, que apenas dormía y del que santa Teresa
decía que parecía hecho de raíces¾, pero también es cierto que han existido otros hombres, como Juan
XXIII, que han demostrado que se puede amar a Dios hasta el extremo sin ser un
figurín o un modelo de ascética y penitencia.
En
cualquier situación en que nos hallemos podemos ser santos. Por lo tanto, no
debemos pensar que para alcanzar la santidad necesitaremos que tal o cual
circunstancia de la propia vida desaparezca, que tal o cual persona modifique su
carácter o su comportamiento hacia nosotros. No debemos pensar que conseguiríamos
ser mejores si tuviéramos más cultura, si hubiéramos nacido en otra familia y
nos hubieran dado una formación cristiana más esmerada. Más aún, no deberíamos
creer que podríamos ser santos si desaparecieran ciertas tentaciones ante las
que sucumbimos con frecuencia, o si la naturaleza nos hubiera dotado con un
mejor carácter, o si pudiéramos encontrar el tiempo que no tenemos para rezar
más.
Con
lo que tienes, tienes que ser santo, tienes que luchar por ser lo mejor posible,
por más que probablemente nunca logres ser perfecto. Porque, en realidad, ser
santos no siempre consiste en ser perfectos o, al menos, no siempre consiste en
tener la perfección del que nunca ha cometido ningún tipo de pecado».
Vivir la santidad en medio del mundo no es fácil, pero esto no debe servir de excusa para dejar de intentarlo, para rendirnos de antemano. Lo que Dios nos pide no es el éxito, sino nuestra fe sincera, nuestro esfuerzo perseverante y nuestra actitud de entrega. «Cuando Cristo dice: “Venid a Mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados” (Mt.. 11, 28), se lo está diciendo a los que están fatigados y no pueden seguir tratando de practicar la ley sin conseguirlo, y no a los que descansan. Pero hay que tratar de hacerlo, sin embargo, y quererlo. »He aquí el problema práctico: “No hago el bien que debería hacer; y hago el mal que no quiero” (Rm. 7, 15). Frente a esta imposibilidad práctica, se da la tentación de confesar: “No puedo”. Esta confesión muchas veces no es sino la ocultación del verdadero motivo por el que rehuimos el camino de la santidad: “No quiero”. »Si la confesión de nuestra impotencia es sincera, demuestra falta de fe y de confianza: lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios (Mt.. 18,3). Cuando no conseguimos renunciarnos en un punto ¾por ejemplo, la cólera, la impureza o la intemperancia¾, hay que intentarlo, sin embargo, sabiendo que no se trata de tener éxito. La frontera está trazada entre los que lo intentan y los que no lo intentan. Entre dos personas que obtienen los mismos resultados, puede haber un abismo: están los que quieren renunciar y no pueden, y están los que se las arreglan para quedarse tranquilos. A fuerza de enfrentarse con el espectáculo de su debilidad, se duermen en una seguridad hipnótica: “¡Dios no pide tanto!”, dicen, y con esta expresión se han cerrado el camino a su santificación». (Jean Lafrance, Mi vocación es el amor, págs. 165-166). Acabamos
esta introducción con unas palabras reveladoras del cardenal Rouco Varela,
pronunciadas durante la apertura del proceso de canonización de una mujer
seglar. En ellas se hace un llamamiento claro a vivir la santidad en la vida
ordinaria, el cual es el objetivo de la presente obra, por lo que estas palabras
pueden ser un fiel resumen de su contenido: «Uno
se pregunta por qué este interés de la Iglesia en la actualidad por el
reconocimiento de la santidad en los seglares. En los distintos campos de la
vida, de la existencia del hombre, en el desarrollo de la sociedad, en la
configuración de la cultura, de los grandes debates..., en todas las
profesiones y a través de todas ellas, si de verdad en esos campos y en esos
espacios parciales que configuran la totalidad de lo humano hay santos, toda la
realidad que ellos, a través de su profesión, tocan, manejan y guían, quedará
también tocada por la santidad de los que viven su vocación como santos o con
vocación de santidad. »Es
posible que en los siglos XX y XXI sea más necesario que en otras épocas de la
historia reconocer la vocación a la santidad como vocación específica y típica
de los seglares. No sé si porque vivimos un tiempo en la historia de la Iglesia
en que lo no santo, las fuerzas en las que se presenta, se desarrolla y actúa
el poder del mal, del pecado, son tan terribles, tan increíblemente fuertes. El
reto a Cristo es tan total, tan radical, tan ordinario, tan planteado desde
todos los rincones de la vida, que parece como si la Iglesia, sus hijos y sus
hijas, estuviesen llamados a responder a ese reto con un sí radical, total,
concreto al Señor y a su seguimiento, y que lo deban vivir en todos los ámbitos
de la vida y de la historia de donde surge la oposición a Cristo. »Santos,
la Iglesia los ha necesitado siempre, los ha habido siempre. Los ha habido
siempre en todas las profesiones y los ha habido también, evidentemente, a través
de aquellas vocaciones que están vinculadas al servicio y al ministerio de la
presencia de Cristo entre los suyos, y ha necesitado también la santidad de los
seglares, muchas veces anónima, desconocida, no reconocida después
oficialmente. Hoy los necesita reconocidos, subrayados y afirmados explícitamente.
Santos, muchos, en medio de la historia humana, porque el pecado es fuerte,
grande, poderoso, retador». |
|
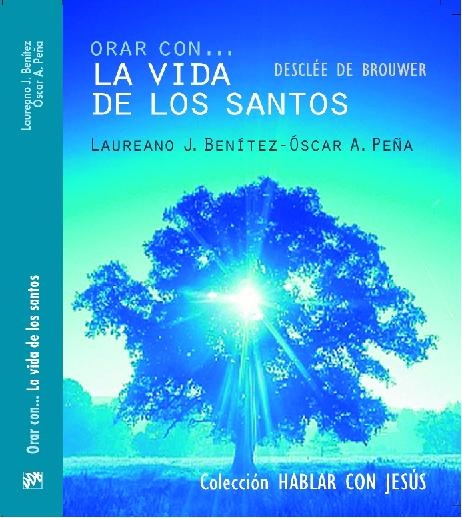 Orar con la vida de los
santos
Orar con la vida de los
santos
 Santa
Teresa de Lisieux explicaba así, con
su habitual sencillez, en qué consiste la virtud heroica que es la base de la
santidad: la abnegación.
Santa
Teresa de Lisieux explicaba así, con
su habitual sencillez, en qué consiste la virtud heroica que es la base de la
santidad: la abnegación.